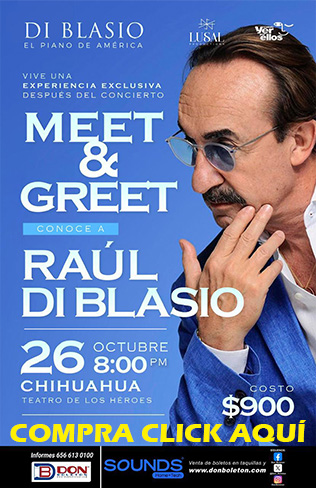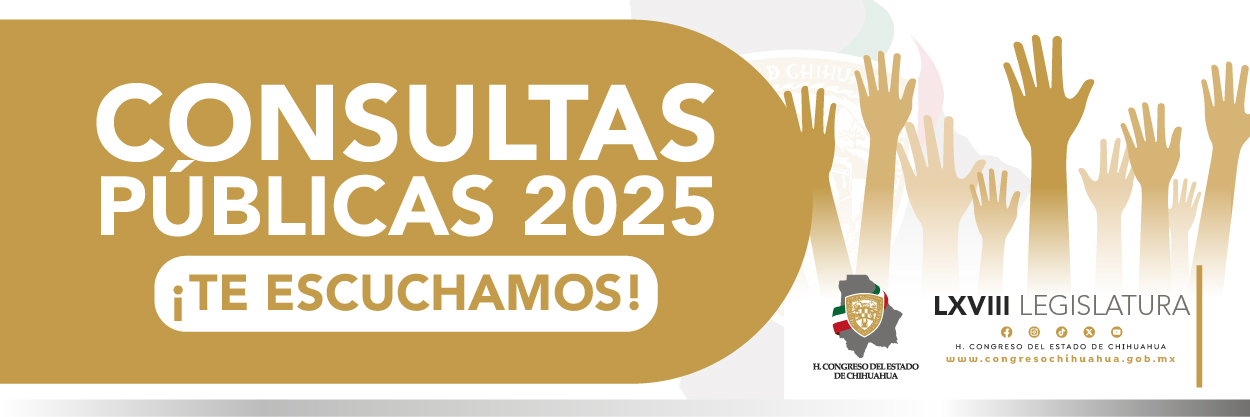San Francisco del Rincón, Guanajuato — En la década de 1950 y hasta su caída en 1964, un grupo de mujeres transformó la pobreza y la promesa de trabajo en una máquina de explotación, tortura y muerte que marcaría para siempre a varias comunidades del Bajío, lo cual fue seguido por la revista Alarma, de aquella época.
Eran las hermanas González Valenzuela —Delfina, María Luisa (conocida como Eva), María de Jesús y María del Carmen— quienes, bajo distintos nombres y domicilios, administraron burdeles, captaron y compraron a jóvenes vulnerables y las sometieron a condiciones inhumanas.
La red operaba con una lógica brutal: atraer a muchachas de áreas rurales con la oferta de empleo o matrimonio, luego encerrarlas, explotarlas sexualmente y someterlas a castigos físicos y psicológicos. Cuando las víctimas dejaban de “servir”, muchas fueron asesinadas; sus restos aparecieron en fosas clandestinas que la investigación posterior comenzó a desenterrar. Testimonios de sobrevivientes y hallazgos forenses fueron la base de la acusación que terminaría por derrumbar el entramado.
El caso estalló públicamente en 1964, cuando una víctima logró escapar y denunciar lo ocurrido. A partir de esa denuncia se hicieron arrestos y cateos que sacaron a la luz no sólo víctimas y fosas, sino también la presunta complacencia de autoridades locales que permitieron, con omisiones o complicidad, que la red operara durante años. Las cifras de víctimas varían según las investigaciones; algunas estimaciones sitúan el número de asesinatos entre decenas y más de un centenar.
El proceso penal concluyó con condenas para varias de las hermanas: penas largas de prisión que, en la mirada pública, no alcanzaron a reparar el daño ni a responder la magnitud del crimen. Delfina, la más conocida del grupo, murió en reclusión en 1968; otras hermanas vivieron años posteriores marcadas por la condena y la notoriedad pública.
Más allá del expediente criminal, el caso de Las Poquianchis dejó enseñanzas y preguntas sobre la vulnerabilidad social, la trata y la explotación sexual, y la relación entre pobreza y violencia. Escritores y cineastas retomaron el suceso: la película dirigida por Felipe Cazals y obras literarias y periodísticas que han ido reconstruyendo las voces de las víctimas y el contexto que permitió la tragedia. Estas representaciones han servido para mantener la memoria y para debatir responsabilidades—políticas, sociales y culturales—en torno a la violencia contra las mujeres.
Hoy, más de sesenta años después, el nombre de Las Poquianchis aún resuena con escalofrío. Su historia simboliza la vulnerabilidad de las mujeres en un país que sigue enfrentando redes de trata y violencia de género.
En San Francisco del Rincón, algunos vecinos mayores todavía bajan la voz cuando alguien menciona a las hermanas. La memoria persiste, agazapada entre recuerdos de miedo y vergüenza.
Porque detrás del mito criminal están ellas: las decenas de mujeres y niñas que nunca volvieron a casa, cuyos nombres quedaron en el silencio y cuyas tumbas clandestinas aún recuerdan que, en medio de la pobreza y la impunidad, se gestó uno de los capítulos más oscuros de México.